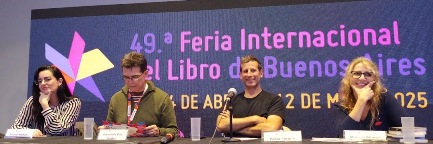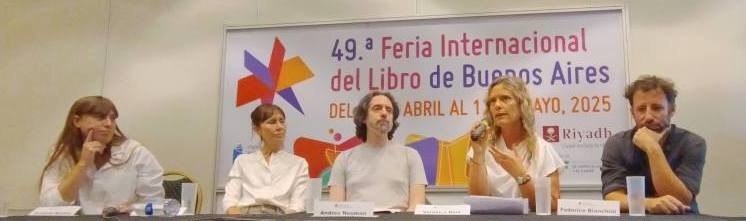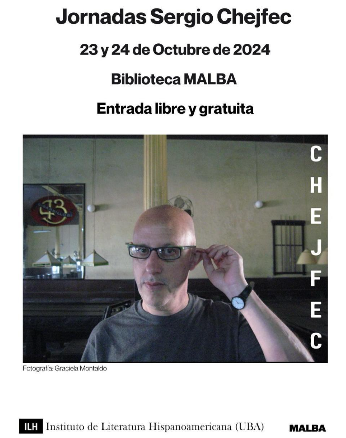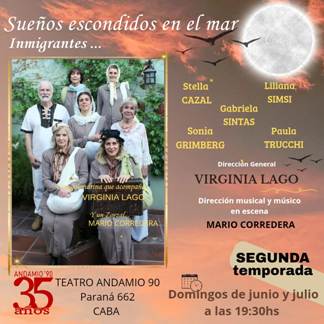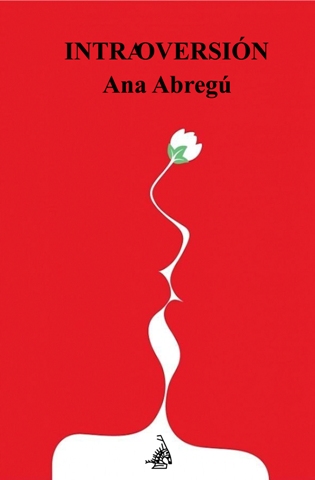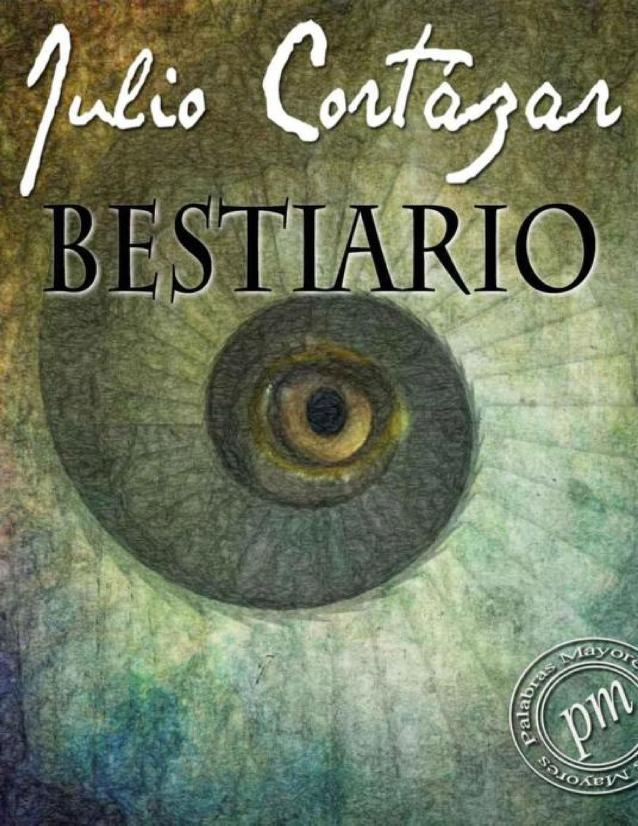La crónica literaria como diario: ¡Viajar y escribir! Actividades ambas marcadas por el azar; el viajero, el escritor, solo tendrán certeza de la partida. Ninguno de ellos sabrá a ciencia cierta lo que ocurrirá en el trayecto, menos aún lo que le deparará el destino al regresar a su Itaca personal...
“¡Viajar y escribir! Actividades ambas marcadas por el azar; el viajero, el escritor, solo tendrán certeza de la partida. Ninguno de ellos sabrá a ciencia cierta lo que ocurrirá en el trayecto, menos aún lo que le deparará el destino al regresar a su Itaca personal” Así cierra Sergio Pitol uno de los capítulos de El arte de la fuga, texto que precede a El viaje en unos pocos años y que prefigura ciertas recurrencias de su escritura, emparentando estos textos entre sí y haciéndolos partícipes de una textualidad común. En parte, estas recurrencias refieren a la constelación de escritos que fluctúan entre el ensayo, las memorias, los cuadernos de viaje y el ensayo, todos modos prácticas de la escritura de Pitol que tienen a la literatura como materia fundamental y a partir de las cuáles se trama la presencia de un yo escriturario. En estos textos, la figura del yo narrador se imbrica con la firma que alude a un afuera de ese texto y que, aún problematizando la posibilidad de reponer la experiencia mediante la escritura, hace de esa identidad un modo construcción de la subjetividad. El viaje en particular, presentado como un diario de viaje, refiere además a las posibilidades de cruce entre el relato de ese sujeto particular en circunstancias históricas y sociales muy específicas. El referente del viaje narrado por Pitol es el derrotero desde Praga a San Petersburgo, pasando por Moscú y Tbilisi, en plena época de los cambios producidos por el gobierno de Gorbachov en la Unión Soviética. En esa circunstancia específica, entonces, la subjetividad que va construyéndose a lo largo de las páginas se cruza con varias cuestiones: la pertenencia al género, es decir, la delimitación de un protocolo de lectura y a su vez, derivado de ello, la literatura como modo de pasaje, como articulación posible para establecer ese vínculo entre el yo particular y la circunstancia histórica de su devenir, específicamente en sus prácticas de lectura y escritura. En este sentido, la Introducción del texto es un espacio intermedio en el que, en el intento de determinar un comienzo, se narran las vicisitudes de la escritura del texto que habremos de leer. El primer gesto de autointerpelación, se vuelve entonces una fluctuación del género y el intento por reponer el comienzo de la escritura termina siendo la evidencia de esa fluctuación. En las divergencias entre lo que hubiera podido o querido ser y aquello que se nos presenta finalmente, se expone una primera persona que, entre el yo del diario de viaje que introduce y aquel que se reconoce en el mundo que llamamos real vuelve a nombrarse para luego dar la voz a otro que es también él mismo. La Introducción organiza también, de esta manera, un protocolo de lectura, un mapa para el viaje de los potenciales lectores, pero no en términos topográficos, sino como brújula para la lectura, como indicación de los territorios, ya no geográficos sino de sentido, por los cuales será posible transitar a lo largo del texto. Ahora bien, el programa textual cuyas vicisitudes iniciales se narran en la Introducción está ceñido a la necesidad de dar cuenta de una circunstancia histórica desde un relato explícitamente subjetivo, y se percibe desde allí la ineficacia de tamaña empresa, desde la perspectiva de este observador, sesgado siempre por su propia colocación dentro del mundo de la cultura y de lo literario. Este proyecto de texto parte de la interpelación a la que lo somete la experiencia: “Permanecí seis años en esa ciudad (Praga) con un cargo diplomático. Viví en ella desde mayo de 1983 hasta septiembre de 1988: un período determinante en la historia del mundo. Pensé escribir algunas reflexiones sobre esa época. No un ensayo de politólogo, lo que en mí sería grotesco, sino una crónica literaria en clave menor.” A partir de allí, las posibilidades de dar cuenta de esas circunstancias definen las estrategias textuales que construyen un modo de recuperación de esa circunstancia y arrastran la necesidad de definir el protocolo lectura. Si esto que leeremos no ha de ser un ensayo de politólogo, entonces será una crónica menor, pero cuya apariencia será la de un diario de viaje en el que se condensan esas experiencias desde la perspectiva que articula a ese sujeto que narra: para decir acerca de la historia solo puede decirse acerca de la literatura y de la práctica fundamental de la lectura (actual, en la temporalidad del diario de viaje, o como archivo mental del narrador) y de lo que acerca de lo leído pueda, a su vez, decirse. CONTINUA...bajar el archivo...
 Revista Metaliteratura
Revista Metaliteratura