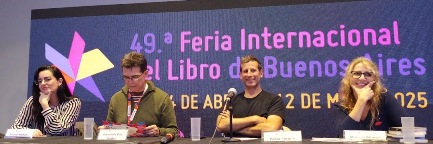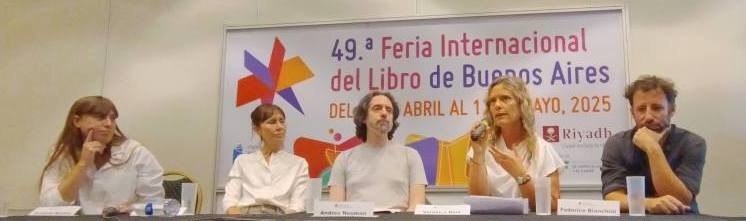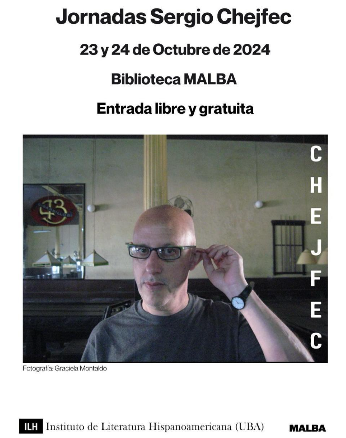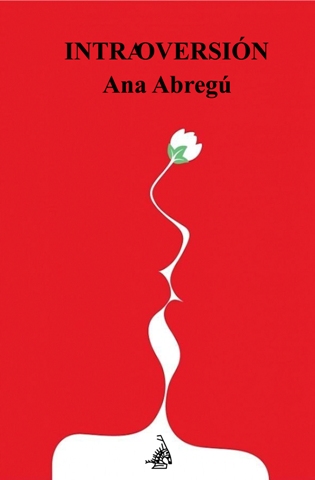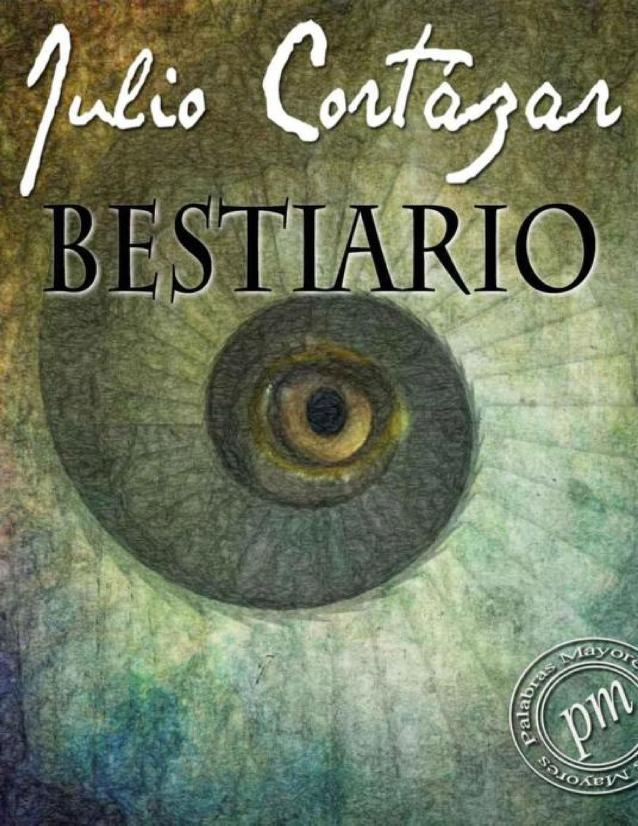Notas sobre El Eternauta II Se ha dicho hasta el hartazgo, como una acusación lapidaria, que Juan Salvo, el personaje de El Eternauta, de H. G. Oesterheld, no es el mismo en la segunda que en la primera parte de tan célebre historieta. Y esto es tan cierto, que es fácilmente verificable aún si apenas uno hojeara ambas obras.
“El horror es un cuchillo al rojo que me apuñala de a poco.”, H. G. Oesterheld, El Eternauta II Se ha dicho hasta el hartazgo, como una acusación lapidaria, que Juan Salvo, el personaje de El Eternauta, de H. G. Oesterheld, no es el mismo en la segunda que en la primera parte de tan célebre historieta. Y esto es tan cierto, que es fácilmente verificable aún si apenas uno hojeara ambas obras. Más, es a las luces claro para quien tiene dos dedos de frente que no puede ser el mismo. ¿Cómo podría? ¿Cómo, si el mundo gira sin parar, y a los que sobreviven a su andar los vuelve más sabios? O más conscientes. En El Eternauta II, la ingenuidad y la inocencia de lo humano (si es que algo de esto aún resistía un ápice al finalizar la primera entrega), son devastadas definitivamente, dando paso a la resignación atroz de esos ojos-abismo de Salvo, que saben, pero que para llegar a ese “saber” han tenido que ver demasiado. Y el horror, dicen, consiste en no poder olvidarlo. Porque en esta segunda parte no se enfrentará ya con la nevada mortal. No. “Esto es mucho peor”, dirá Juan Salvo con la conciencia de lo inevitable. Circunstancias extraordinarias imponen acciones extraordinarias. Y si esto es cierto también sabremos que los que las llevarán a cabo sufrirán una transformación. El Eternauta es aquí poseedor privilegiado de una conciencia del futuro, fruto de una mutación producida por la catástrofe con la que se abre esta segunda parte, y que excede con creces la conciencia de sus congéneres. Incluso la del propio Oesterheld-personaje, que transitará aquí su propia metamorfosis. Mientras que los “ellos” parecen invencibles (¿lo son acaso?, ¿lo serán?); se puede decir que en esta segunda parte Juan Salvo deja de ser hombre para convertirse en héroe. El Juan Salvo de la primera parte va quedando desdibujado, casi bruscamente, para convertirse plenamente en el Eternauta, que en su función heroica sabrá detener a los enemigos, y creerá con fuerza en la posibilidad de la victoria. Porque, gracias a la mutación que Oesterheld-autor le ha infligido, su visión del futuro es mucho más exacta que la del resto de los sobrevivientes. Se ha convertido, en este sentido, en una suerte de superhombre, y eso le dará cierta ventaja. La de calcular las pérdidas. Y asumirlas con la convicción que da la intransigencia más feroz. La ventaja de diseñar la acción. Y seguir sus vericuetos renunciando incluso a lo más amado, tal vez a lo único que aún lo ata a su antiguo estatuto de ser humano: Elena, su esposa; Martita, su hijita. Con su pérdida, y más aún con su aceptación, la transformación será completa. Y el Eternauta sobresaldrá de entre todos los personajes de que será rodeado por Oesterheld-autor, superando las expectativas que se colocarán en él. El Eternauta no claudica aún cuando su gesto se vuelva más y más adusto a medida que la acción avance, y los hechos se vayan sucediendo. Y el resto de los personajes, secundarios en su mayoría, lo seguirá casi sin pestañear, aún sin quizás entender de esa clarividencia que le permite adelantarse a los acontecimientos, y tomarlos por asalto. Porque siempre resultan fascinantes los luchadores incansables, ejerciendo una atracción que puede sonar a canto de sirenas. Así, el resto, incluso el Oesterheld-personaje que toma parte activa en el relato, quizá el verdadero protagonista de esta aventura, se convierte en instrumento de una lucha cuyos meandros no termina de discernir, pero cuyos fines persigue, asumiendo, al tiempo, el papel protagónico en las pérdidas. El “cambio” en Juan Salvo es evidente. Más, aún así, no deja de impresionar la coherencia de ese devenir in crescendo que lo lleva de ser Juan Salvo a convertirse en el Eternauta; de simple hombre de familia, al héroe capaz de todo, equivocadamente o no, en su misión de salvar a la humanidad. Ese tránsito, esa travesía, es reconocible en la arquitectura del rostro de Salvo, cada vez más surcado, cada vez más otro, plasmado magistralmente por la hábil mano de Francisco Solano López. Basta colocar a un lado los últimos cuadros de la segunda parte de El Eternauta, y al otro los primeros de la primera para notar que son radicalmente diferentes. Tanto, que podrían ser tomados por personajes independientes el uno del otro. El segundo, con líneas claras, límpidas. El primero, con grandes surcos, oscuro, adusto. Y es que el principio y el final nunca servirán para definir a nadie. Es necesario instalarse en lo que hubo que atravesar para que, de ese inicio, surgiera esa conclusión, si queremos entender algo de ese devenir. Dicen que los grandes hechos de la historia colocan a los hombres en la difícil disyuntiva de tomar partido. En la primera parte, Juan Salvo es obligado a elegir, por las circunstancias en que lo pone su autor. En la segunda parte, el Eternauta ya ha decidido. Oesterheld-personaje (y autor) también. Ambos eligen la acción. El primero, sin ambages; el segundo, con dudas al inicio, con convicción en los últimos cuadros. Y es que entre la primera y la segunda parte los tiempos han cambiado. El Eternauta II se publica en 1977, tan lejano, temporal e históricamente, de ese 1963 en que se ubicaba la primera parte, publicada en 1957. Mucho ha ocurrido entretanto, y mucho más, tal vez demasiado, estaría por ocurrir. De ahí, la urgencia de este Eternauta II. De ahí, la necesidad de acelerar el cambio, y de dejar un mensaje claro, sin dubitaciones, sin vacilaciones. Más en esa urgencia, es preciso proponer una meta, cual la zanahoria puesta ante el conejo, y sin la cual éste no avanzará, aunque crea necesario moverse. En esta dirección, impresiona la parte final de este singular relato. Ya vencidos los “ellos”, los “manos” y los “zarpos”, sin atisbos de los “gurbos”, y con un tendal de muertos que riegan su sangre sobre la tierra, la sociedad se empeña en reconstruirse. Quizás de a poco, aunque vertiginosamente en la sucesión de cuadros que la historieta coloca frente a la incrédula mirada del lector. Tan vertiginosa, que resulta dolorosamente ficticia. Quizás porque siempre suena extraña la esperanza cuando es expresada en palabras. Porque no puede sonar de otra manera, vertida en años de oscuridad sobre el papel blanco, y con la claridad que otorga la decisión de un hombre. En los últimos cuadros, la visión de ese armonioso futuro resulta fingida, irreal, absurda en el contraste. Atropellada. Quizás imposible. Tal vez por eso, Oesterheld no puede cerrar su Eternauta II con esa imagen edénica. Tal vez por eso, Oesterheld, en ejercicio de su poder literario, regresa el tiempo hacia 1976, hacia el inicio del texto, quizá como mensaje urgente de que el autor, no él, cualquier autor, en tanto trabajador de las palabras, y en tanto intelectual, debe, obligado por las circunstancias, tomar partido. Hacia el final, El Eternauta II vuelve hacia ese tiempo en que la lucha seguía anidando para estallar en mil formas distintas. Quizá para subrayar, con premura de advertencia, y de convocatoria, que el futuro puede cambiarse si se sabe verlo venir. Porque el futuro reside, también, en la decisión de un hombre.
Estudiante de la carrera de Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
 Revista Metaliteratura
Revista Metaliteratura