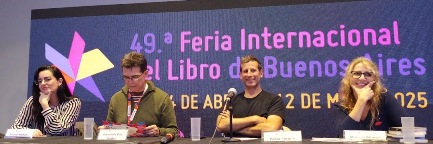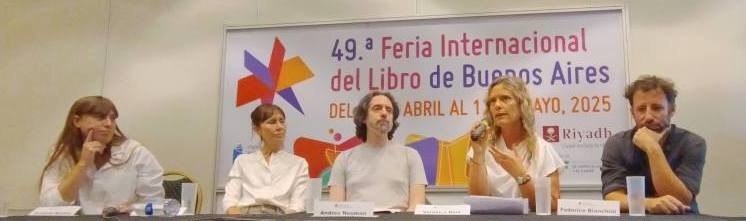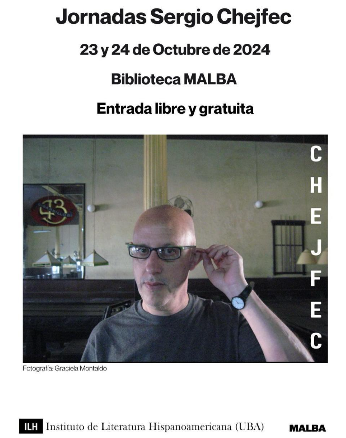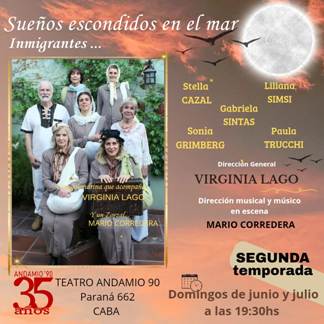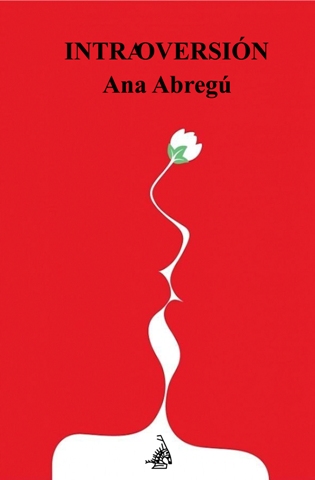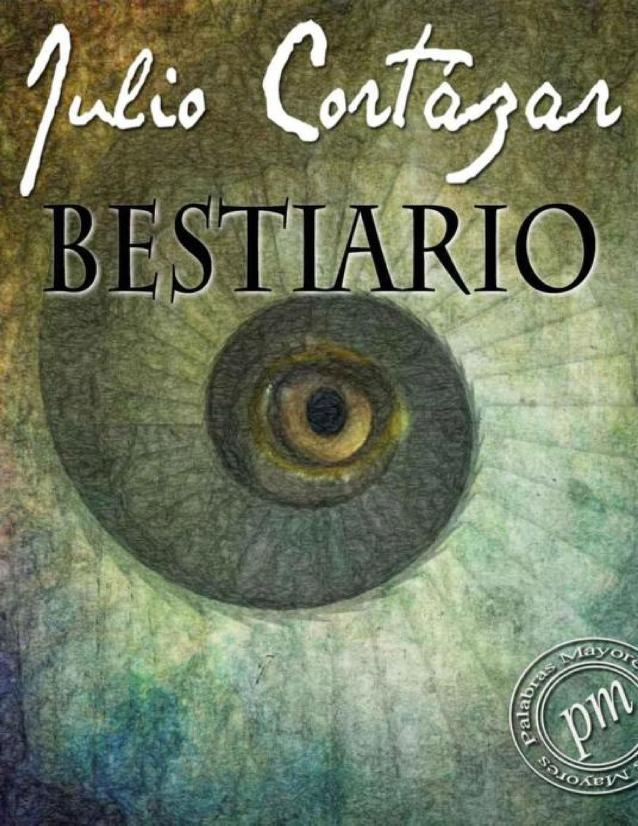Roberto Arlt nace el 26 de abril de 1900 en Buenos Aires (barrio de Flores), hijo del inmigrante alemán Karl Arlt y de la triestina Ekatherine Iobstraibitzer, familia de recursos precarios.
Es un niño imaginativo que sueña con ser pirata e inventor (Aguafuerte del 20 de julio de 1930) y que pronto se convierte en fervoroso lector (al igual que el joven personaje Silvio Astier de su primera novela, El juguete rabioso), cuyos autores favoritos son Baudelaire, Dostoievski, Baroja y todos los escritores de novelas de aventuras, al estilo de Rocambole. Deja la escuela después de haber cursado quinto grado y, en 1916, abandona la casa paterna por las disputas con su padre, empleándose a continuación en diversos oficios: dependiente de librería, aprendiz de mecánico, hojalatero, corredor de mercancía, etc. En 1918 publica su primer cuento, Jehová y, acto seguido, comienza la escritura de El juguete rabioso, novela que termina y publica en 1926 bajo los auspicios del poeta y novelista Ricardo Güiraldes. En ella retrata la vida de un adolescente, desde los catorce a los diecisiete años, cuyas experiencias lo llevan al fracaso en vez de a la integración social como solía ocurrir en la novela de aprendizaje tradicional. En 1920 aparece su ensayo «Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires» (en Tribuna Libre) y el joven escritor se traslada a Córdoba (1921) para cumplir el servicio militar, servicio que al parecer no fue muy duro «por virtud y gracia de algunas recomendaciones», puesto que «tomaba mate con el sargento», mientras que los pobres reclutas «se deslomaban bajo el sol» . En Córdoba conoce a Carmen Antinucci con la que se casa al año siguiente; en esa ciudad, además, nace su única hija, Mirta. De vuelta en Buenos Aires, publica en la revista Proa (1925) dos capítulos de El juguete rabioso y, al año siguiente, inicia su colaboración en la revista humorística Don Goyo, cuyo director era su amigo Conrado Nalé Roxlo. En 1927 comienza a trabajar para Crítica, diario de masas al estilo de la prensa norteamericana de Hearst, dirigido por Natalio Botana; Arlt se encarga de la columna policíaca o «nota carnicera y truculenta» como la llamaba el propio autor, todo por «necesidad del puchero» (Aguafuertes porteñas, 1950). Al año siguiente, en mayo de 1928, ingresa como columnista de las Aguafuertes porteñas en el diario El Mundo, periódico propiedad de Alberto Haynes, en el que colabora hasta su muerte y donde aparecerán varios de sus cuentos, como el primero «Insolente jorobadito» que daría el título a la antología El jorobadito (1933). En 1929 publica su segunda novela, considerada la más importante, Los siete locos y, dos años más tarde, la continuación de ésta, Los lanzallamas. El argumento de ambas novelas es sencillo: el cobrador de una empresa azucarera, Remo Erdosain, es acusado de estafa. Para devolver el dinero sustraído acude al farmacéutico loco Ergueta y al chulo Haffner (el «Rufián Melancólico») y entra en la Sociedad Secreta del Astrólogo Alberto Lezin, quien proyecta fundar una nueva sociedad, basada en la subyugación de la mayoría. Erdosain estará encargado de destruir la vieja sociedad mediante gases letales y el chulo Haffner de financiar la nueva mediante la explotación de prostíbulos. Erdosain, angustiado y abandonado por su mujer Elsa, se traslada a una pensión sucia, donde entabla relación con la hija de la patrona, la Bizca. Termina la novela con la huida del Astrólogo con la mujer del loco Ergueta —la prostituta Hipólita—, el incendio de la quinta donde se tramaba la revolución, el asesinato de la Bizca por parte de Erdosain y el posterior suicidio de éste. Como los críticos han mostrado, la novela contiene ingredientes de la situación socio-política tanto argentina como internacional: los fascismos y el comunismo, las aspiraciones revolucionarias y el poder capitalista, la amenaza de las dictaduras militares, el Ku-Klux-Klan, la angustia de entreguerras («la zona de la angustia»)... Sin embargo, a pesar de que el argumento esté repleto de acciones, al autor le interesaba sobre todo la «vida interior dislocada, intensa, angustiosa» (Obra completa, 1981:11, 255) de sus personajes y, en una lectura profunda, se descubre una temática existencialista: ¿qué sentido tiene la vida? ¿son posibles el amor y la comunicación? ¿no está el hombre condenado eternamente al fracaso? Erdosain es el hombre «que sufre, soñando, con el cuerpo hundido hasta los sobacos en el barro» (Los lanzallamas) y que se «revuelca en la porquería con anhelo de pureza» (El amor brujo). El crítico Masotta (1982:49) ve a los personajes arltianos como «apestados» que testimonian «una sociedad putrefacta». En mayo de 1930, el escritor viaja a Uruguay y Brasil, desde donde envía sus Aguafuertes uruguayas (recogidas en forma de libro en 1996) y en 1932 se publica su última novela El amor brujo, un alegato contra el matrimonio burgués, su falsa moral y sus intereses materiales. Arremete, en primer lugar, contra la mujer burguesa (novia y futura suegra), interesada en asegurarse (asegurar a la hija) el futuro, explotando el instinto sexual del hombre. A partir de entonces, Arlt se dedica predominantemente al teatro: en 1932 su amigo Leónidas Barletta estrena, en el Teatro del Pueblo, 300 millones, obra dramática a la que seguirán otras como Prueba de amor, Saverio el cruel, El fabricante de fantasmas, La isla desierta, Africa (con temática de sus Aguafuertes africanas), La fiesta del hierro y El desierto entra en la ciudad, la última sin estrenar por la repentina muerte de su autor Durante todos estos años Arlt sigue produciendo aguafuertes para el diario El Mundo, publicadas normalmente bajo el título Aguafuertes porteñas, pero según el tema o el espacio pueden llamarse Aguafuertes teatrales, Aguafuertes fluviales (durante su viaje en agosto de 1930 en el barco de su amigo Rodolfo Aebi), Aguafuertes patagónicas (enero y febrero de 1934), El infierno santiagueño (sobre la sequía catastrófica en esta provincia argentina, diciembre de 1937), Hospitales en la miseria (enero y febrero de 1933), serie retomada en agosto de 1939 como El problema hospitalario. En notas tituladas «La ciudad se queja» o «Buenos Aires se queja» (marzo a julio de 1934), el periodista arremete contra determinadas instituciones municipales y el estado urbanístico de la capital. Ya se hizo referencia a algún viaje del autor a Uruguay y Brasil, desde donde enviaba sus Aguafuertes uruguayas, Notas de a bordo y Notas de viaje (marzo a mayo de 1930). El viaje más lejano lo lleva a España; el 8 de abril de 1934 toca tierra española en las Islas Canarias y desde el 19 de abril recorre la península: Andalucía, Galicia, Asturias, País Vasco, Madrid y Barcelona. De cada una de las regiones envía sus Aguafuertes españolas, «gallegas», «asturianas», «vascas» o «madrileñas». Incluso tuvo tiempo para visitar Tánger y Tetuán (agosto de 1934), lugares que encuentran su reflejo en las Aguafuertes africanas y en los cuentos de El criador de gorilas. Seguramente las más interesantes resultan las notas tituladas Cartas de España y Cartas de Madrid, dedicadas a la situación política del país con el triunfo de la izquierda, los atentados y el ambiente que inevitablemente iba a llevar a la guerra civil. Si hasta hace pocos años apenas se conocía una pequeña parte de las aguafuertes (cf. la bibliografía), en los años noventa se han publicado varias ediciones de ellas, incluidas las españolas fuera del ámbito andaluz y marroquí que se habían recogido en la primera edición en forma de libro en 1936, aunque en este momento aún faltan por publicar las aguafuertes vascas. En enero de 1941 el periodista sale por última vez, en esta ocasión a Chile, desde donde llega a enviar unas pocas Cartas del Chile. Aprovecha su viaje, además, para publicar en una editorial santiagueña sus cuentos inspirados en el ambiente marroquí, El criador de gorilas (1941). De vuelta en Buenos Aires, en julio de 1935, Arlt se dedica por breve tiempo a escribir sobre cine, para desembocar pronto en otro tipo de notas, las que se inspiran en noticias internacionales, tituladas Tiempos presentes y Al margen del cable, tomando como pretexto un personaje o una situación de poca importancia para criticar asuntos internacionales como el fascismo, la situación social en Estados Unidos, etc. En 1940 muere su esposa Carmen Antinucci, con la que el autor tenía problemas desde hacía años, viviendo el matrimonio prácticamente separado. Poco después del fallecimiento de su primera mujer, Arlt se casa en segundas nupcias con la secretaria del diario El Mundo, Elizabeth Shine, quien recientemente ha publicado sus recuerdos tempestuosos de matrimonio en nada menos que el periódico (conservador y elitista) La Nación («Mil días con Roberto Arlt», 16-5-1999). El propio Arlt muere repentinamente el 26 de julio de 1942 sin conocer a su hijo Roberto, nacido pocos meses después. En la Argentina, hoy día nadie duda de la importancia de la obra arltiana en el canon nacional y, con frecuencia, se suele compararla y contrastarla con la de Jorge Luis Borges (el escritor marginal, anarco-revolucionario, semi-analfabeto e informal frente al burgués integrado, estilista y de refinada cultura). Sin embargo, no fue así desde el primer momento; prácticamente hasta mediados de los años cincuenta, a pesar del homenaje que recibió de sus compañeros en agosto de 1942 (revista Conducta, n.º 21), los críticos no se ocuparon de sus textos. En 1950 Raúl Larra publica su libro Roberto Arlt, el torturado (segunda edición de 1955), imagen del autor que se impondrá en la primera época. Otra faceta, en la que se insistirá en los años sesenta, será la revisión y discusión socio-económica y política de los textos arltianos (y de la función social de la literatura), revisión inaugurada por un grupo de estudiantes «parricidas» en torno a los hermanos Viñas y N. Jitrik que editan la revista Contorno (n.º 2, mayo 1954), tendencia que culmina en los artículos del también novelista y cuentista Ricardo Piglia («Roberto Arlt, una crítica de la economía literaria», Los libros, 29, 1973). A finales de los años setenta ya principios de los ochenta, es decir, durante la época del Proceso (la última dictadura militar de 1976 a 1983), la crítica busca nuevas formas de usos políticos en la escritura arltiana para resistir a la censura y a la represión. El mejor ejemplo de este debate se encuentra en la novela del mismo Piglia, Respiración artificial (1980) acerca de la «desaparición» del profesor Maggi y en la que se discute el valor de la obra arltiana y borgiana. Pero también se han hecho otras lecturas enriquecedoras: Óscar Masotta hace hincapié en la temática sexual y en la traición como rasgo de la sociedad argentina del momento; D. Maldavsky emplea la metodología psicoanalítica para el análisis de los personajes arltianos (1968); A. Pío del Corro se interesa por el aspecto existencialista (1971), S. Aostautas analiza la influencia dostoievskiana (1977)... Los aspectos formales y recursos técnicos son objeto de estudio principalmente de críticos extranjeros como A. W. Hayes (1981) y R. Gnutzmann (1984), aunque también A. M. Zubieta (1987) se interesa en su monografía por el discurso arltiano. Tampoco se debe olvidar el afán constante de la hija Mirta en dar a conocer la obra de su padre. En fin, ¿qué duda cabe en la actualidad de la importancia de Arlt para las letras argentinas e incluso latinoamericanas? Reflejo de su popularidad son las numerosas traducciones a diferentes idiomas (cf. bibliografía) y el hecho de que se llevaran al cine varios textos suyos como Noche terrible (coproducción argentino-brasileña), Los siete locos (del renombrado director L. Torre Nilson), El juguete rabioso (de J. M. Paolantonio) y una versión libre de Saverio el cruel (director R. Willicher). Arlt es un escritor para un amplio público de lectores, universitarios incluidos (en España existen ediciones críticas de El juguete rabioso y Los siete locos en la editorial Cátedra), pero también para escritores: ha dejado su huella en la novelística de Juan Carlos Onetti (quien escribió un prólogo a la traducción italiana de Los siete locos); Julio Cortázar lo apreció y prologó su Obra completa (que resulta bastante incompleta) en la editorial Lohlé y lo menciona en varios relatos suyos, Rayuela incluida; Ernesto Sábato se ve en parte como sucesor de Arlt; existen elementos temáticos y formales en la obra de Manuel Puig que hacen pensar en nuestro autor. Pero el que más se ha dedicado al estudio de su narrativa y quien lo incluye como personaje ficticio y elemento de discusión literaria en su propia narrativa, es el mencionado Ricardo Piglia.
 Revista Metaliteratura
Revista Metaliteratura