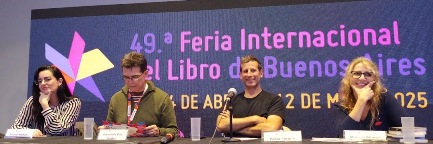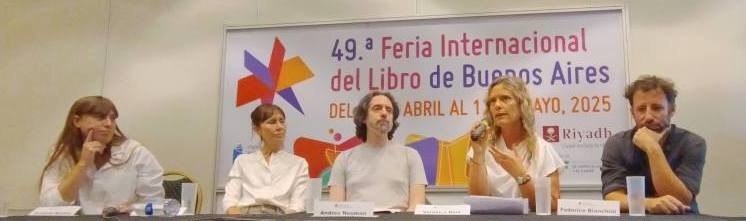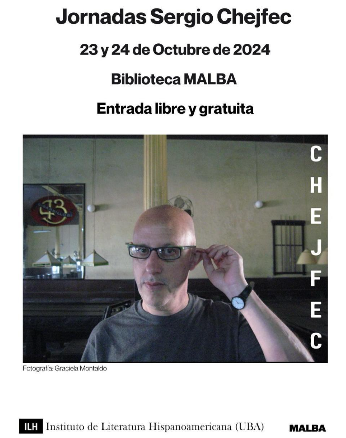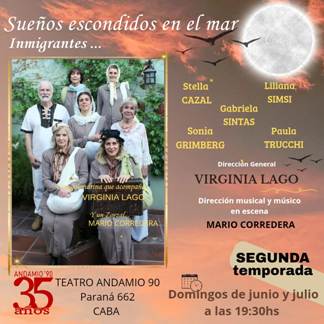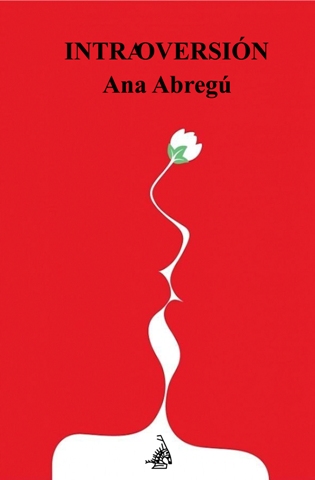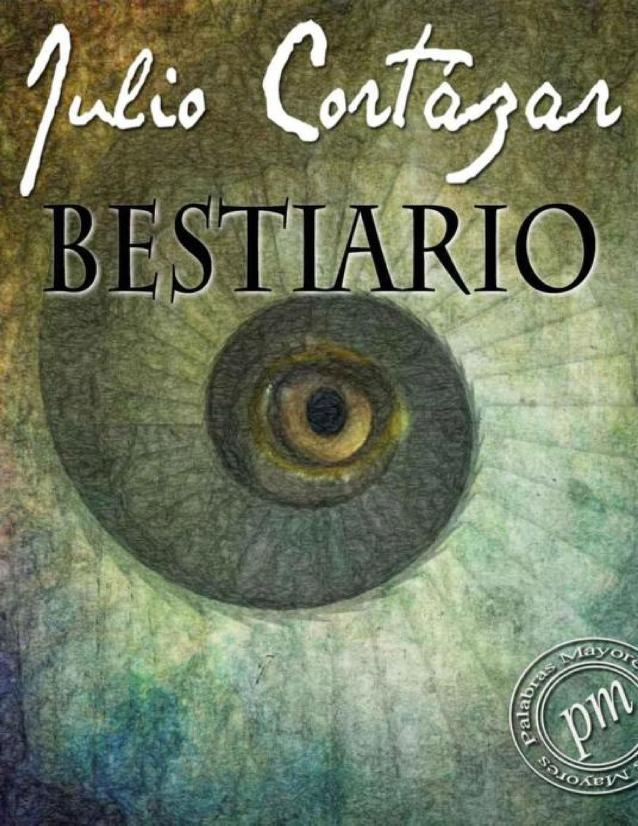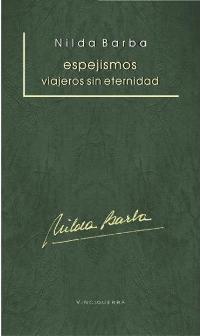
espejismos
La “Rima XXI” de Gustavo Adolfo Bécquer, de temática amorosa, bien puede interpretarse como una metáfora del encuentro entre el poeta y su objeto: cada vez que el escritor indaga sobre la esencia del poema, este le devuelve su interrogante bajo la forma de su reflejo.
Esta pareciera ser la inquietud que llevó a Nilda Barba a escribir espejismos
El cuerpo se vuelve materia versificable, el espejo los límites de la hoja en blanco, el encuentro consigo misma (con la otra) el canal que conduce el devenir de las estrofas. La voz del poema carga por momentos con el estigma de un Narciso que queda absorto frente al encuentro primigenio con su reflejo, al cual no puede tener acceso, pero del cual no puede desprenderse. Pero también es una Alicia que al palpar la superficie lisa y mimética –aunque invertida– del cristal se sumerge en las olas que envuelven su enigmática identidad.
La subjetividad es una sustancia errante, mutable, en constante transformación, imposible de asir, sostenida por cuatro o cinco piedras estacadas en lo más profundo del ser. El cuerpo, con sus cicatrices y marcas, son consecuencia de una arquitectura interna que no se detiene, que se moviliza, y de una serie de experiencias que laceran la carne y la amoldan a una estructura flotante invisible.
La poetisa circula por una serie de dudas sin respuesta, pero sitiando constantemente la tromba que se dibuja en el velo misterioso que las cubre. La búsqueda es una hazaña de la que no se vuelve victorioso y mucho menos sabio, pero en la que al menos se alcanza un estado de la conciencia en el cual ya no se puede ser ingenuo, en donde uno ya no se puede dejar embaucar por los espejismos o consuelos de la subjetividad a la que aspiramos, vendemos y con la que creemos coincidir.
El yo acaba por ser un remiendo heterogéneo, un vestido o traje que debemos emparchar de vez en cuando con sueños, ilusiones, recuerdos, fantasías y palabras de otros. Esa presencia de personas extrañas está muy vigente en el volumen sobre todo en las dedicatorias de los poemas. No pasan desapercibidas dos: Sor Juana y Alejandra Pizarnik. La primera, al igual que Luis de Góngora, habilita la amalgama barroca entre belleza estética y reflexión filosófica, convirtiendo a los poemas en barcazas que guían y conducen el pensamiento. La segunda brinda un bagaje de imágenes en torno a lo femenino, la infancia, la naturaleza y la mismidad. El trabajo con la palabra es en ambos casos similar: se lleva a los límites de lo pronunciable la lengua cotidiana para extrapolarla hacia otra dimensión y “Explicar con palabras de este mundo / que partió de mí un barco llevándome” (Pizarnik, Árbol de Diana, 1962).
El tiempo, el espacio, los límites, los confines, los recipientes y los contenidos; todo es ilusorio. Una máscara del tiempo, una aparente eternidad, una virtualidad del presente; somos un simulacro que nos forjamos para no perdernos en la mancha borrosa que se aleja del espejo hasta volverse imperceptible. El miedo a afrontar aquella mirada muerta y viva, propia y ajena a la vez se palpa en cada estrofa. El espejismo al que el hombre se aferra está plagado de laberintos –la otra presencia destacable es la de Jorge Luis Borges– en los cuales es sencillo perderse e imposible encontrarse. El trabajo con los verbos reflexivos es impecable, así como también la alusión y el homenaje a la serie de autores que en el poemario figuran.
Más que un habeas corpus, la autora solicita un habeas identitas, solo que allí no hay a quién hacer el reclamo. Las realidades conviven, las épocas se yuxtaponen simultáneamente no sin culpas ni recriminaciones en aquel derroche de incertidumbre de no saber quién se es ni por cuánto más tiempo.
Frente a esa urgencia de hallar una boya a la cual aferrarse, la náufraga solo puede navegar en la inconmensurabilidad de sus yoes –o heterónimos, para citar a Fernando Pessoa, otro habitante de la antología–. Es entonces que la duplicidad posibilitada por la existencia del espejo se desdobla inagotablemente y la voz se convierte en una Penélope que teje y desteje su ovillo de pensamientos mientras espera al Ulises que es ella misma y que nunca arriba a las costas de su ser para traer la paz tan anhelada.
Es difícil leer de modo aislado los poemas de espejismos
Referencia bibliográfica: Barba, Nilda (2018), espejismos
>
(Argentina, 1991) Licenciado y Profesor Normal y Superior en Letras por la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA). Adscripto a la cátedra de Problemas de Literatura Latinoamericana con el proyecto titulado “Ficciones especulativas: emergencia y contacto entre las poéticas de Macedonio Fernández y Jorge Luis Borges”. Es miembro activo de la Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga (RIIAM). Sus temas de investigación son la literatura argentina del siglo XX, por un lado, y los cruces entre canon literario universal y manga, por el otro. Ha publicado artículos en revistas como Puesta en Escena, Exlibris, BADEBEC y Orbis Tertius.
 Revista Metaliteratura
Revista Metaliteratura