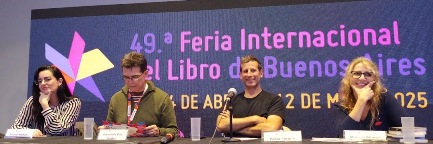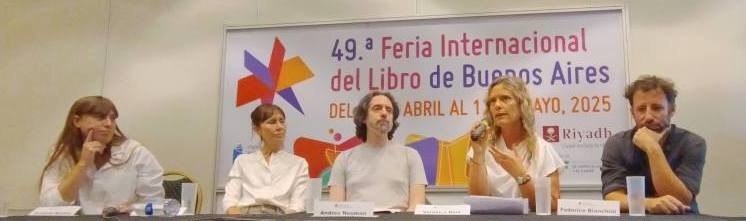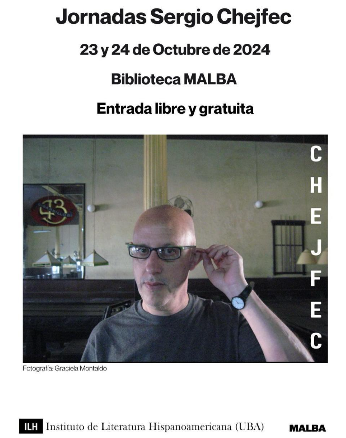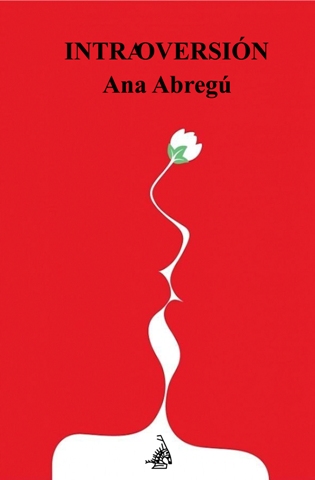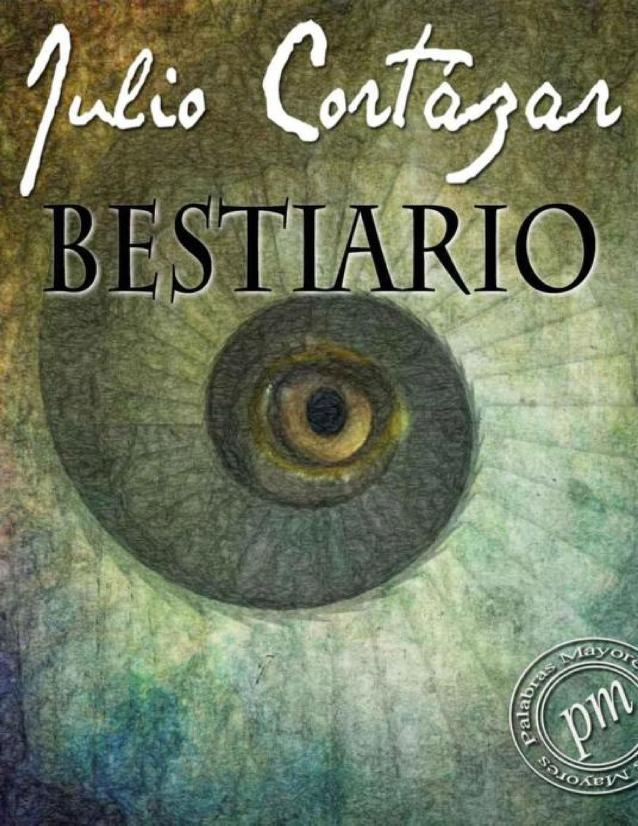[…] «aunque sea un objeto, igual lo hacen sentir que es único e insustituible. […], pensó con una rara torsión sintáctica que delataba su melancolía.
Los casos del Comisario Croce, Ricardo Piglia
Demoré el final. Por alguna razón, las últimas páginas –una de ellas marcada con un doblez en su orilla superior– se resistían a ser leídas por completo. A veces ocurre con algunas lecturas cuando se ha disfrutado de la compañía y la intimidad, de un tiempo sin medida, junto a un libro.
Quizás esta demora se vinculaba con el modo en que me había aproximado al texto, con una profunda y personal melancolía.
Me asaltó ese sentimiento, casi diría que me tomó por completo, desde el inicio. Entonces me pregunté si se debía a el hecho de tener entre las manos un texto póstumo, que además había sido compuesto –como señala Piglia en la Nota del autor–, usando el Tobbi, un hardware que permite escribir con la mirada. No desconocía la enfermedad de Ricardo ni el desasosiego que acompañarlo en esa batalla había provocado en sus amigos más queridos.
Era lógico, por lo tanto, pensé, frente a la ya ausencia de un autor tan contemporáneo, y vale el ‘tan’ como parte del elogio, que sintiera aquello que me empecinaba en señalar como melancolía. Podría haber utilizado las palabras tristeza o nostalgia, pero sabía –en realidad sin saberlo del todo, sino como algo que se intuye y que, por lo mismo, me impulsaba a buscar más allá– que trataba de otra cosa.
Sigmund Freud vincula la melancolía con la pérdida del objeto (el objeto amado) destacando que en ese estado el sujeto puede saber a quién perdió, pero no lo que perdió en él. La melancolía se refiere por tanto a una pérdida de objeto sustraída de la conciencia, algo en lo que se diferencia del duelo. [1] La sombra del objeto sobre el yo, sería el concepto en otras palabras, sintetizadas por una terapeuta que admiro.
Pero hasta aquí llego, no pretendiendo un análisis que me excede porque no es eso lo que me propongo, sino tratar de dilucidar en dónde radica mi melancolía frente al libro de Piglia.
¿De qué trata el objeto perdido? ¿Del hombre, de su escritura o la pérdida del lector crítico? ¿O se vincula simplemente con este adiós al comisario Croce?
Creo que lo distintivo de mi sentimiento era justamente no poder precisar qué es lo que había perdido. Por tal motivo no era tristeza o nostalgia, no estaba frente al texto en una posición de duelo, sino que me encontraba buscando otra cosa a medida que avanzaba por las páginas.
Hago una pausa.
Entonces me levanto, camino, doy vueltas antes de seguir adelante, porque el tema me resulta complejo. Recurro a mi cita del inicio del texto, una de mis marcas en lápiz con las que subrayé un pensamiento de Croce, una reflexión que surge tras el encuentro con el ‘astrólogo’, en una calle de Necochea, en ese discurrir en tránsito, errante, que cultiva el comisario. Y es porque Ricardo Piglia sabía de esto. Curioso, ensayista, ha dialogado y escrito sobre Giorgio Agamben, sin desconocer que, a su vez, el filósofo había trabajado sobre la melancolía ya estudiada por Freud.
Nueva pausa. Abrumada, siento que es mucho lo me que falta por leer.
Regreso a Piglia y a una cita de Roberto Arlt: Sólo se pierde lo que realmente no se ha tenido, tomada para su libro Nombre falso (1975).
En realidad, Claudia, me dirá luego Roberto Ferro, la cita no le pertenece a Arlt, sino que es Borges –Nueva refutación del tiempo, en Otras Inquisiciones, 1952–: […] no puedo lamentar la perdición de un amor o de una amistad sin meditar que sólo se pierde lo que realmente no se ha tenido; cada vez que atravieso una de las esquinas del sur, pienso en usted, Helena […], y es un dispositivo que establece Ricardo, tan en consonancia con el título de ese libro, agregará además con complicidad divertida, luego, Ferro.
Entonces no se pierde lo que se ha tenido, decido en esta conversación que he iniciado con el texto, que ha permanecido durante toda esta escritura, aquí, a mi lado.
Tal vez, sea entonces esta lectura puesta en movimiento; vasos vertedores abrevando en un mismo río, en un continuo de una y otra vez; porque no hubo pérdida si he podido hacer mi marca en la orilla del papel, si me he demorado en alguna línea, si algún punto fue más que una suspensión sostenida de tiempo, si existió la admiración y se atesoraron imágenes. Con la nostalgia, sí, de lo inasible, de aquello que no lograré terminar de saber nunca, como Croce, buscando pistas. de lo que no se ve a primera vista, […] porque el lenguaje es la realidad inmediata del pensar.
[1] https://antenaclinicadebilbao.com/es/textos/referencias-resenas-y-textos/20-referencias/162-duelo-y-melancolia-de-sigmund-freud
 Revista Metaliteratura
Revista Metaliteratura