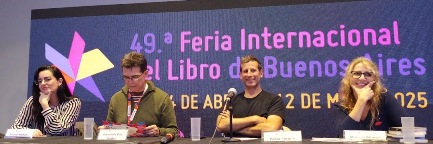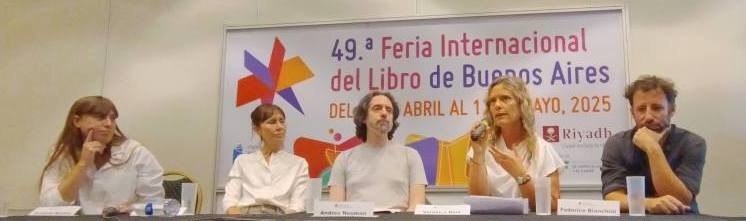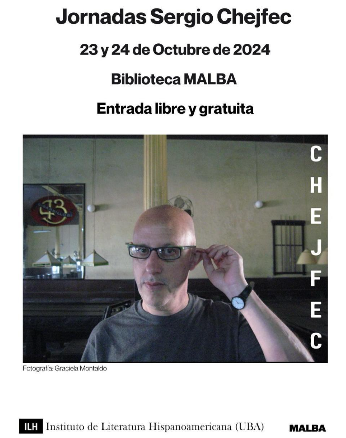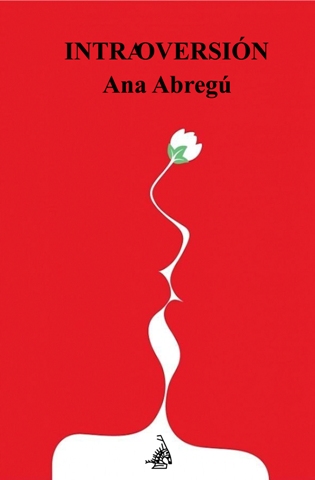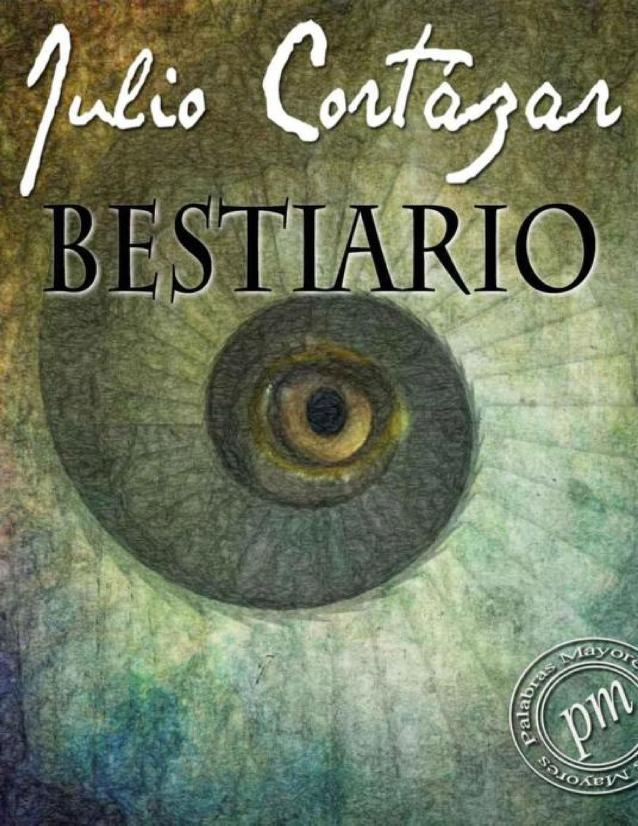En 1963, Alejandra Pizarnik (Flora, como se llamaba en realidad o Bluma, apodo de cuando era una niña) se encontraba en París adonde fue buscando el tiempo perdido de los “años locos” o los “roaring 20s”. Volvería un año después, sin haber encontrado ese clima donde las reglas se transgredían a sabiendas, la creatividad brotaba de las esquinas, y la influencia de los movimientos como el surrealismo no podía dejar de notarse.
En el texto “Palabras”, publicado años después en “La gaceta” de Tucumán, ella asocia la espera con el decir. Mientras se espera, se dice, y también se dice por amor al silencio. Silencio que para Pizarnik es el lenguaje de los cuerpos: “Yo hablaba. En mí el lenguaje es siempre un pretexto para el silencio. Es mi manera de expresar mi fatiga inexpresable.” En clave derridiana, se podría “deconstruir” la escritura de Pizarnik para mostrar la paradoja: una poesía sobre la imposibilidad de la poesía.
La autora plantea tribulaciones de estirpe universal con la intensidad con la que se plantean los propios. Toda su obra es autorreferencial y trasunta la búsqueda de identidad y, obsesiva e incansable, de afecto: “Buscar no es un verbo sino un vértigo. No indica acción. No quiere decir el encuentro de alguien ... sino yacer porque alguien no viene”. (Publicado en revista Sur en 1963).
El texto “Palabras” continúa: “Esto le decía sin estar yo misma enamorada, habiendo solo en mí la voluntad de ser amada por él y no por otro.” En ese pensamiento despótico, cómo es déspota la pasión, hay una ilusión de alivio, la esperanza de ser saciada si se concretan deseos caprichosos, se controlan voluntades ajenas, se calma el propio ardor por el que otro sienta por nosotros. ¿No creemos justo que otro experimente en carne propia el dolor que sentimos? ¿No buscamos decir, expresar, desmenuzar lo inasible de las ideas y los sentimientos? ¿No está en esa búsqueda la literatura? Sin embargo, Pizarnik siempre muestra la contracara, anticipa esa imposibilidad, es que la idea de terminar con el agobio sólo es una enturbiada fantasía: “…nada sucede a medida que la noche se acerca y pasa y nada, nada sucede. Sólo una voz lejanísima, una creencia mágica, una absurda, antigua espera de cosas mejores.”
En “Palabras”, A.P. cita el poema “La mano que firmó el papel” de Dylan Thomas. Pero no está resaltando que “derribó una ciudad” que “cinco dedos soberanos doblaron el globo de muertos” como el poeta galés expresa en su poema, una reflexión sobre el poder político y la violencia, sino que alude a la rapidez y a lo enorme que desencadena un simple gesto: “Hay gestos que me dan en el sexo […] Un rostro que dure lo que una mano escribiendo un nombre en una hoja de papel. Me dio en el sexo. Levitación; me izan; vuelo.”
Sin embargo, se sabe o, al menos, se supone con fuertes evidencias que Pizarnik no llama a “no entrar dócilmente en esa buena noche”, como dice el título de uno de los poemas más conocidos de Thomas, que propone enfurecerse y resistirse a la muerte.
Recién le dije no. Escándalo. Transgresión. Dije no cuando hace meses agonizo de espera…” Aquí quizás la propuesta sacrificial del logro en pos de la renuncia a los deseos que, de todas formas, entendemos que concretarlos, cumplirnos, no cambiará en nada la sensación de condena inevitable.

Otro ejemplo: “Amor mío, dentro de las manos y de los ojos y del sexo bulle la más fiera nostalgia de ángeles, dentro de los gemidos y de los gritos hay un querer lo otro, que no es otro, que no es nada.” (Las uniones posibles; publicado en la revista Sur, 1963).
Un punto de estas obras de Alejandra Pizarnik a las que me quiero referir es el humor. Humor en tanto chiste (con su mecanismo expuesto por Freud), juego de palabras, el humor de lo inesperado y lo absurdo, a lo Macedonio Fernández (fallecido en 1952):
“-¿Quién es usted? Deberíamos presentarnos. //-Madame Lamort –dijo- ¿y usted?// Madame Lamort. //-Su nombre no deja de recordarme algo.-dijo.//- Trate de recordar antes de que llegue el tranvía. // -Pero si acaba de decir que no hay tranvías en París.- dijo. // -No los había cuando lo dije pero nunca se sabe qué va a pasar. // -Entonces, esperémoslo puesto que lo estamos esperando.” (Diálogos)
Para terminar, en el breve y exquisito texto “A tiempo y no”, la muerte lleva a visitar a una niña (en ella imaginamos a la chispeante Alejandra) a visitar a una reina loca. Todo el texto exuda comicidad, pero quiero dejarles una frase, la única que pronuncia la muñeca de la nena. Exclama después de escuchar la historia de la reina loca:
“-¡Qé bida! – dijo la muñeca que aún no sabía hablar sin faltas de ortografía.”
Médica, lectora fanática desde la infancia, curiosa de las vidas, anécdotas, fantasías y pensamientos ajenos. Publicó varios libros, se encuentran en librerías.
 Revista Metaliteratura
Revista Metaliteratura